Durante la Segunda Guerrala Revolución Nacional
como de la Resistencia Francesa
Es habitual distinguir en muchos
autores un periodo juvenil de uno de madurez, y Péguy no es la excepción: el
“primer” Péguy fue socialista, dreyfusista y anticlerical, en tanto que el
“segundo” Péguy murió patriota y católico. Se podría decir, entonces, que en el
transcurso de su vida Péguy pasó de “la izquierda a la derecha” (del mismo modo
en que Georges Valois pasó de “la derecha a la izquierda”): no pudo encajar ni
en el interior de la Liga
de los Derechos del Hombre ni en el interior de la Liga de los Patriotas, pues
su trayectoria intelectual desarticuló a la artificiosa división entre derecha
e izquierda.
Una vida católica
El hecho de haber pensado
transversalmente hace de Péguy alguien a quien no se lo puede reducir a una
frase o a un verso. Sin embargo si se puede entender su obra como motivada por
una idea: mientras más Dios haya, más hombre habrá.
Péguy comprendió la importancia
cultural de la Encarnación ,
la cual vendría a fundar a la Historia.
Desde
Nuestro autor nació en 1873 en la
ciudad de Orleáns. Su padre, un carpintero, murió cuando todavía era un infante
y su madre, trabajando día y noche, tuvo que hacerse cargo ella sola de su crianza. Péguy recibió una
educación católica en la escuela, hasta que el laicismo se impuso en la época
en que Jules Ferry gobernó Francia. Fueron los días en que los “húsares negros”
invadieron las aulas y todo tuvo que ser sometido al tamiz republicano –incluso
Juana de Arco o San Luís, canonizados por Roma, dejaron de ser santos católicos
para convertirse en héroes cívicos. Los libros de historia escritos por Lavisse,
de lectura obligatoria en el sistema escolar francés, encontraron a Péguy: allí
se leía que la Iglesia Católicala
Revolución.
De todos modos los educadores de la Francia de fines del siglo
XIX, fuesen maestros o curas, trataban de enfatizar la idea de desarrollar un
fuerte sentido moral. Unos –los curas– lo hacían de modo paternal y pío,
mientras que los otros –los maestros– apelaban a lo intelectual y racional,
pero ambos coincidían en promover el mismo objetivo. La ética de trabajo que
absorbió desde pequeño le permitió a Péguy llegar a la École Normale
Supérieure. Por esa época el pensador dejó de asistir a misa y comenzó a
militar en el socialismo revolucionario. A la Iglesia Católica
El socialismo libertario de Péguy
fue la manifestación de una necesidad visceral de salvación temporal. En 1897
escribió “De la cité socialiste”, un artículo en el que hace una apología de
los falansterios de Fourier. También se convirtió en admirador de Pierre Leroux
y Auguste Blanqui. En ese mismo año terminó su primera obra de teatro. Había
escogido a Juana de Arco, una campesina, para protagonizarla. No vaciló en
dedicar el texto a todos los mártires que cayeron peleando por defender la
causa de la creación de una República Universal Socialista.
A los 23 años, Péguy se casó con
Charlotte Baudouin. Fue a través de una ceremonia civil. Ella, una atea, venía
de una familia de masones que habían apoyado a la Comuna de París. El
matrimonio, para sobrevivir, pronto se volcó a la venta y edición de libros. En
esos primeros años de casado, Péguy comenzó a desencantarse con el socialismo.
Ya era un hombre adulto, realista, autosuficiente, por ello el utopismo
progresista había comenzado a dejar de agradarle.
Cuando estalló el Escándalo
Dreyfus, Francia se partió al medio. Péguy, que aborrecía el antisemitismo,
eligió defender al soldado judío. Muchos socialistas consideraban al acusado de
traición de ser un burgués metido en un problema de burgueses, por lo que
decidieron que ni lo condenarían ni lo apoyarían. Sin embargo cuando los
defensores de Dreyfus tomaron el poder, Émile Combes comenzó una persecución
religiosa que sedujo a los socialistas (con Jean Jaurès a la cabeza), por lo
que tardíamente éstos decidieron pronunciarse a favor de Dreyfus. Ninguna de
esa maniobras oportunistas le agradó a Péguy, lo que lo llevó a denunciar a los
contubernios: así terminó siendo censurado por sus camaradas, lo que lo motivó
luego a fundar Les cahiers de la
quinzaine para tener una tribuna propia en la cual opinar.
Desde las páginas de su
publicación, Péguy reclutó a una serie de marginados de la izquierda de su
momento (anarquistas, sindicalistas, secularistas, librepensadores, etc) que se
dedicaron a fustigar al socialismo francés, al que le reprochaban haberse vuelto
acomodaticio por haber adoptado el parlamentarismo y el reformismo como
instrumentos de construcción de poder. Sus peculiares concepciones de la ideología socialista la volvían a ésta ajena al materialismo y al progresismo, y
prácticamente enemiga del determinismo. Luego Péguy optó por reducir el espacio
de discusión política en Les cahiers de
la quinzaine y escribir más acerca de arte. Más tarde denunciaría la
existencia de un “partido intelectual” que sería nefasto para Francia, pues
éste, de algún modo, justificaba a un régimen demagógico que se iba tornando
cada vez más y más totalitario (Péguy fue profético en su denuncia del
totalitarismo).
Algo que el pensador notó con el
tiempo, es que todo hombre que se aboca a combatir por un ideal, tarde o
temprano, adquiere una suerte de máscara. Es decir, cuando el entusiasmo se
agota, el idealista se convierte en una suerte de actor. Péguy se sentía así:
un hombre que actuaba de militante intransigente.
La familia Péguy creció con el
tiempo: tres niños nacieron y ninguno de ellos recibió el bautismo cristiano.
Como él y su esposa tenían un negocio más o menos rentable, su suegra y su
cuñado (recordemos que se trataban de izquierdistas) se convirtieron en una
carga para él. El pensador empezó a sentir que el vínculo con su mujer se había
desgastado, e intentó acercarse a Blanche Raphaël, una muchacha judía que
pertenecía a su cenáculo de rebeldes.
Hacia 1907 las obligaciones
familiares y las enfermedades físicas que lo afectaban, sumado al escaso
reconocimiento que socialmente obtenía, sumieron a Péguy en un estado de
depresión. Por esos días pensó en suicidarse. Pero, mientras yacía adolorido,
recibió la visita de Joseph Lotte, un amigo suyo. Mientras charlaban, Péguy
confesó algo que a otros le hubiese parecido impensable: él había recuperado su
fe en Cristo. A partir de allí el mismo pensador se encargó de aclarar que, en
realidad, nunca había abandonado al catolicismo, sino que, quizás
insensatamente, había buscado a Dios en donde éste no estaba. Él contaba que no
era que su tormento lo había hecho descubrir el catolicismo, sino que la gracia
había caído sobre él en su noche obscura: o sea no era Péguy el que había
encontrado a Dios, era Dios el que había encontrado a Péguy. Esa experiencia de
la acción de la gracia como fuente única de la vida cristiana es lo que lo
convirtió en un cristiano heterodoxo para la época.
La distancia entre Péguy y el
sistema de pensamiento de la Iglesia
Católicalos promotores de la Modernidad , Péguy se
ocupaba más bien de denunciar al enorme problema que significaba para el mundo
la descristianización de la rutina diaria. Sus maestros de la escuela, pese a
haber sido seculares y anticlericales, no habían dejado de vivir bajo el ritmo
del tambor cristiano; sin embargo en los años que luego se convertirían en la nefasta
víspera de la Primera Guerra
¿Por qué el clero católico habría
hecho esto? Según Péguy, porque esos hombres eran, básicamente, hombres
inseguros, temerosos de la precariedad, temerosos de la pobreza. A raíz de ello
el clero habría convertido al catolicismo en un sistema de certezas eternas, que
devendría una maquinaria de guerra invencible. Como consecuencia natural los
sacerdotes habrían dejado de rezar para salvar al universo, y, en su lugar, se
habrían lanzado a conquistarlo para imponer la Cruz. ¿Qué lugar podría tener la gracia de Dios
en un mundo donde la Iglesia ,
convertida en la gendarmería sagrada, doblegaba a las almas casi como en una
guerra santa?
En ese mundo poblado por infames
parodias del cristianismo, en ese desierto humano interrumpido por las viejas
ruinas de un pasado lleno de vida, el nuevo comienzo es posible según Péguy.
Sólo se necesita el milagro de la Encarnación –es decir la vivacidad de ese
acontecimiento (que es el Acontecimiento por antonomasia)– para que Cristo
retorne al mundo, mas no para juzgarlo o incriminarlo, sino para salvarlo. Sin
embargo hay una amenaza que debe ser contemplada: el imperialismo del oro.
Péguy, como Balzac, sufrió las
penurias económicas y no pudo dejar de reflexionar sobre ellas. Les trois mystères, tres piezas
teatrales de inspiración medieval, junto al ensayo L’Argent, expresan la lucidez de esa reflexión. Le mystère de la charité de Jeanne d’Arc, el primero de Les trois mystères, reconstruyó y amplió en 1910 esa obra que Péguy había escrito en 1897, en plena
fiebre socialista. Cuando el texto llegó a los lectores levantó polémica: los
católicos se complacieron al encontrar a un dreyfusista apóstata, pero, al
mismo tiempo, no pudieron dejar de sospechar de él; sus camaradas de la izquierda,
en cambio, sólo atinaron a leer a la obra como una suerte de velada crítica al
cristianismo, sin estar en realidad muy seguros de que esa fuese la intención
(sólo Georges Sorel descreyó de la conversión de Péguy al catolicismo con total
convencimiento). Péguy reaccionó escribiendo su célebre Notre jeunesse, en donde confiesa no arrepentirse de nada, pues él,
a diferencia de la Iglesia Católica
Poco a poco, Péguy retornó a la
vida cristiana, asistiendo todos los domingos a misa y disfrutando de los
tesoros de la gracia divina (el catecismo, la liturgia sagrada, el Evangelio,
la devoción por la virgen y los santos, la pasión de Juana de Arco y la
cristiandad francesa). Sin embargo le fue negada la Eucaristía y la Confesión , debido a su
situación biográfica irregular. Casado con una mujer atea, su matrimonio
resultaba santificado gracias a él, pero la negación del bautismo a sus hijos
lo convertía en un padre descuidado. Esto le causaba una tremenda congoja. Sus
amigos católicos le sugirieron que utilice tretas para cristianizar a su
familia, pero nunca pudo hacerlo. Al serle negados los sacramentos, encontró
consuelo en el poder de la plegaria.
Durante el último lustro de su
breve vida, Péguy escribió mucho. En 1914, cuando estalló la guerra, marchó
hacia el frente. El 5 de septiembre, cuando la Primera Batalla
del Marne comenzaba, Péguy recibió un balazo en la cabeza. Cinco meses más
tarde, en febrero de 1915, nacería su hijo más pequeño, Charles Pierre Péguy.
Mística, Modernidad y Moneda
Un concepto clave para entender
el pensamiento peguyano es su idea de lo místico. Aquí no hace falta recurrir a
la teología, pues lo místico no sería aquel estado psíquico en el que el alma
entra en comunión directa con la divinidad. Tampoco lo místico tiene un sentido
anti-religioso como el que le daba Louis Rougier (lo místico no es sinónimo de lo mítico).
Para Péguy lo místico es una exigencia de integridad interior, un espíritu de
sacrificio, un llamado a anteponer el bien del prójimo por sobre el propio. Es
la fidelidad a los principios. Por eso la mística para un pueblo es la
preservación de su tradición.
Al ingresar al campo de la
política, la mística inevitablemente se degrada, pues la política es un ámbito
de sectarismos y oportunismos. La mística republicana es el morir por la República , en tanto que
la política republicana vendría a ser el acto de vivir de la República (como
funcionario).
Otra cuestión vital en el
peguysmo es la crítica despiadada a la Modernidad. Se
Las afluencias
A Péguy también se lo puede
entender a partir de sus amistades y enemistades intelectuales. Al igual que
Edouard Berth, Péguy fue un intelectual. Sin embargo siempre se declaró enemigo
de estos personajes. Es que el pensador trazó una línea: de un lado estaban
todos esos hombres teóricos, amantes de las abstracciones y enemigos de lo
temporal, grandes monologadores listos para convertir a su ideología en
pensamiento obligatorio, y del otro lado estaban los sujetos como él, enamorados
de lo concreto, amigos de la realidad, aptos para el diálogo fraterno y el
consenso. A la universidad (copada en esa época por positivistas como Durkheim,
Lavisse, Herr y otros) la concebía como un cuartel policial desde donde las
autoridades ordenaban perseguir a los disidentes.
De los católicos de la época al
que más se parecía Péguy era a Maurice Bàrres. Charles Maurras, el gran
referente del periodo, tuvo de hecho muy pocos puntos de contacto con él.
Romain Rolland y Henri Bergson
resultaron también una influencia positiva en Péguy. Los conoció a ambos cuando
fue joven, y supo absorber sus sabidurías. Aunque Bergson entró en el Index Librorum Prohibitorum en 1914,
Péguy había intuido que el bergsonismo estaba bañado por el espíritu cristiano
(cosa que el propio Bergson confesaría al publicar Deux sources de la morale et de la religion en 1932). Rolland, por
su parte, le dedicaría uno de sus últimos libros a Péguy, en el que recoge
opiniones y reflexiones sobre las relaciones entre religión y política.
Los influenciados
Es probable que Georges Bernanos haya
encontrado en la obra de Péguy la inspiración para alejarse de Édouard Drumont,
pero lo que salta a la vista es que ambos bebieron de las mismas fuentes: los
dos identificaron a la modernidad como una gran corruptora del espíritu humano,
y los dos vieron a la política contemporánea como la celebración de las
costumbres degradadas; también tanto Péguy como Bernanos entendieron al
universo capitalista como un mundo prostitucional, puesto que, gracias al
dinero, todo se ha vuelto intercambiable, todo es una cuestión de cálculo, todo
tiene un precio.
Péguy profesaba un nacionalismo
espontáneo, vinculado más bien con la idea de patriotismo. Antes que el pasado
grecorromano, le interesaba la herencia judeocristiana del pueblo francés. Al
catolicismo en el Hexágono lo veía como algo vinculado a la tierra, algo así
como una cuestión folklórica propia de los campos que se encontraban libres de
la influencia perniciosa de las ciudades. El General Charles de Gaulle se
apropió de esa idea de nación predicada por Péguy. Se dice también que los
cardenales Henri de Lubac y Jean Daniélou, dos protagonistas del Concilio
Vaticano II, apreciaron las reflexiones peguyanas sobre lo cristiano.
Como el pensamiento de Péguy
gravitó entre una derecha democrática y una antidemocrática, su figura no ha
resultado de fácil digestión para las autoridades francesas. Hay calles, plazas
e instituciones que llevan el nombre del pensador, pero, por ejemplo, en las
escuelas se suele evitar recomendar la lectura de sus textos. Las bibliotecas
tampoco hacen demasiado para promocionarlo.
Bernard-Henri Lévy, en una de sus
habituales maniobras publicitarias, acusó a Péguy de ser un precursor francés
del nacional socialismo (lo mismo dijo de Voltaire y Jaurès). Sin embargo, pese
a esos personajes deseosos de hacerle mala fama al pensador, también hay otros
que han trabajado por lo contrario. La lista no es muy larga, pero la calidad
compensa la pequeña cantidad: políticos como François Bayrou, Charles Millon y Jean-Pierre
Sueur, periodistas como Gérard Leclerc, Jacques Julliard y Edwy Plenel, empresarios
como Charles Beigbeder, novelistas como Yann Moix, Éric-Emmanuel Schmitt y, en cierta medida, Michel
Houellebecq, e intelectuales como Jean Bastaire, Pierre Manent, Chantal Delsol,
Roger Dadoun, Jacques Viard, y, por supuesto, Alain Finkielkraut, es decir gente
de izquierdas y de derechas, se han declarado admiradores y custodios del
pensamiento peguyano. De todos ellos se ocupa Damien Le Guay en su libro Les héritiers Péguy.
Según Le Guay como Péguy fue un
visionario su pensamiento no deja de ser actual. Su obra, bien leída, es terapéutica,
pues propone una serie de antídotos para acabar con los males del presente: antídotos
para salvar a la República
de aquellos que se sirven de ella, antídotos para deshacerse de ese pensamiento
soberbio que supone que el presente no le debe nada al pasado, antídotos para
protegerse del poder corruptor del dinero, antídotos para detener la tragedia
educativa contemporánea, antídotos contra la falta de esperanza, y antídotos
para no verse tentado por el individualismo atomizante que estimula la ausencia
de compromiso con el mundo y de responsabilidad por los otros. El mundo moderno
es el problema, pues es un mundo de apariencias, donde ya nadie es creyente
pero muchos van a los templos, donde ya nadie es lector pero muchos compran
libros, donde ya nadie vive plenamente pero sus cuentas de Facebook se llenan
de imágenes que contradicen esta realidad; frente a esa realidad lamentable Péguy
proponía, en definitiva, la templanza y la autenticidad, algo que vendría a ser el común denominador de sus muchos seguidores del hoy.
A través de su cristianismo
combativo y de su socialismo franciscano, Péguy aportó su grano de arena a casi
todos los debates de nuestros días. Le Guay lo ve como una fuente de sabiduría
que difícilmente se agote pronto. Algo que Péguy predicó siempre, tanto en su
etapa socialista como en su etapa católica, fue el regreso a la piedad: no hay
civilización sin piedad, sin respeto absoluto por la realidad inmediata, sin
veneración por el misterio. Le Guay no incluye al Papa Francisco entre los
herederos de Péguy, pero, como ha dicho Alain de Benoist, este pensador estaría
muy feliz con el actual Obispo de Roma.
* Le Guay, Damien. Les héritiers Péguy. Bayard, Montrouge, 2014, 19,90 €
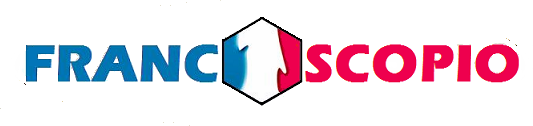








0 comentarios:
Publicar un comentario